Desde el crematorio.
(Divertimento algo macabro, pero poco)

Por Jesús Campos García
Alfredo permanece de pie en el centro de la escena mientras habla por el móvil con Jaime, cuya voz (abovedada) no parece que provenga del teléfono, sino que más bien parece que viniera del más allá.
Alfredo.— ¿Jaime?
Jaime.— ¿Alfredo?
Alfredo.— Lo que son las casualidades: justo en este momento estaba pensando en llamarte.
Jaime.— Pues me adelanté.
Alfredo.— Sí, sí, ya veo.
Jaime.— ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Alfredo.— Aquí… de pie. Que a mi edad… ya es un nivel.
Jaime.— Y que lo digas.
Alfredo.— Y tú, ¿cómo estás?
Jaime.— Pues yo en el tanatorio: incinerándome.
Alfredo.— ¿A quién dices que están incinerando?
Jaime.— A mí, a mí.
Alfredo.— ¿Cómo a ti?
Jaime.— Sí, que me están incinerando.
Alfredo.— ¿Y eso?
Jaime.— Pues ya ves, cosa que pasan.
Alfredo.— No, no entiendo.
Jaime.— ¿Que no entiendes, qué?
Alfredo.— Que me llames. Que puedas llamarme. Digo yo que si te están incinerando…
Jaime.— Pues es muy fácil de entender. Vamos, que tiene su porqué. Verás, lo que pasa es que quería comentarte…
Alfredo.— Lo siento, no lo entiendo. No entiendo cómo puedes llamarme. Si estás muerto… porque estás muerto, ¿no?
Jaime.— ¡Hombre, claro! Si estuviera vivo, no iba a dejar que me metieran en un sitio así.
Alfredo.— (Enfatizando su incredulidad.) Y te han metido en el horno con el móvil. ¡Vamos, anda!
Jaime.— ¡Ah, no no, de móvil nada! Te estoy llamando por telepatía.
Alfredo.— No me jodas. Estás de coña, claro.
Jaime.— Oye, que no.
Alfredo.— Es que no respetas nada. Siempre igual.
Jaime.— ¿Pero cómo que siempre igual?
Alfredo.— Sí, que no hay forma de hablar en serio contigo: siempre de coña.
Jaime.— Oye, oye, que de coña nada, que te lo estoy diciendo en serio.
Alfredo.— Desde el crematorio, por telepatía, y me lo estás diciendo en serio.
Jaime.— Pues sí.
Alfredo.— Venga, tío, que estás en la playa. Porque te ibas a la playa, ¿no? Es lo que me dijiste.
Jaime.— Sí, ya, y es lo que pensaba hacer, pero en el último momento surgieron complicaciones y hubo cambio de planes.
Alfredo.— ¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones?
Jaime.— Nada: un infarto de lo más tonto. Pero que cuando te da, te da. Y como los infartos no se pueden agendar, pues eso, que siempre te cogen con el pie cambiado: el AVE, el hotel, la sauna, hasta la escort tenía ya contratada.
Alfredo.— Muy tuyo lo de la escort. (Y comenta para sí.) Viejo rijoso. (Recuperando el tono.) Aun así, esto no me cuadra, porque cuando se muere alguien, siempre se corre la voz; vamos, que te enteras; y a mí no me ha llamado nadie para decirme que te habías muerto.
Jaime.— Porque siguen mis instrucciones. Lo había dispuesto así. Les dejé dicho a los de la aseguradora que no avisaran a nadie.
Alfredo.— ¿Ni a mí? Soy tu mejor amigo.
Jaime.— A nadie. No me apetecía que me vierais así, tan demacrado, que hay que ver el color tan deprimente que se te pone.
Alfredo.— Con haber dejado dicho que te maquillaran…
Jaime.— Quita, quita, ¿para que me enguarren la cara con cremas de los chinos?
Alfredo.— ¿Y por qué de los chinos?
Jaime.— Estos, con tal de ahorrarse un duro, te pintan con cualquier cosa. Como ya no te pueden dar alergias… Al menos eso es lo que dicen. Es que se lo he oí decir a un tío que echaba horas en una funeraria. Y encima se partía de la risa, el muy cabrón.
Alfredo.— Pues a propósito de cremas: (Pregunta sarcástico.) ¿Te habrás llevado el bronceador? Porque ahí sí que te vas a poner moreno.
Jaime.— (Paciente.) Venga, de verdad, que no es una broma.
Alfredo.— ¿Ah, no? Por favor.
Jaime.— Que sí, que puede resultar chocante. A mí también se me hace raro. Pero que estoy aquí, como que me llamo Jaime.
Alfredo.— En el horno.
Jaime.— Pues sí, en el horno. Oye, y que no te puedes hacer una idea de la temperatura: acojonante.
Alfredo.— O sea, que por lo que me cuentas, en plena cremación, como quien está en la sauna, coges el móvil y me…
Jaime.— Que no, que ya te he dicho que no, que de móvil nada, que fue pensar en que quería hablar contigo, y sin marcar el numero ni nada, pues ya ves, que descolgaste el teléfono.
Alfredo.— (Irónico.) ¿Por telepatía?
Jaime.— Pues eso digo yo que habrá sido.
Alfredo.— (Realmente asombrado.) Me dejas de piedra.
Jaime.— Pues sí, sorprendente: aunque espera, espera y verás.
Alfredo.— ¿Es que hay más?
Jaime.— Sí; y ya que lo siento, que lo que te tengo que contar, más que de piedra, te va a dejar hecho polvo.
Alfredo.— ¿Es que ha pasado algo?
Jaime.— Que me he muerto, ¿te parece poco?
Alfredo.— Aparte de morirte, digo.
Jaime.— Pues no, aparte de morirme… que yo sepa, no.
Alfredo.— ¿Entonces?
Jaime.— Es que no es de nada reciente de lo que quiero hablarte, sino de algo que pasó.
Alfredo.— ¿Que pasó? ¿Cuándo?
Jaime.— Pues hace tiempo. Hace ya mucho tiempo. Unos cuarenta años, poco más o menos.
Alfredo.— (Bromeando.) A ver a ver a ver: ¿cuarenta años sin decir ni mu y ahora me llamas desde el microondas?
Jaime.— Te advierto que no es cosa de risa.
Alfredo.— No, si es para que veas que yo también sé hacer chistes malos.
Jaime.— Pues déjate de bromas, que la cosa es muy seria.
Alfredo.— (Con sorna.) Muy importante tendrá que ser, para que me llames en plena barbacoa.
Jaime.— (Pausado y aportando seriedad.) Lo es. Lo es. La verdad es que teníamos que haberlo hablado hace tiempo, lo sé. Tenía que habértelo contado. Porque sabía que al final tendría que decírtelo; pero ya sabes lo que pasa, que un día por una cosa y otro día por otra…; pues eso, que no encuentras el momento.
Alfredo.— O sea, que va en serio.
Jaime.— Y tanto.
Alfredo.— Pues deja de enrollarte y di ya lo que sea.
Jaime.— Es que no quisiera molestarte.
Alfredo.—¿Y por qué me vas a molestar? Somos amigos, ¿no?
Jaime.— Hombre, claro.
Alfredo.— Que sí, que últimamente puede que nos hayamos distanciado, pero que entre amigos lo suyo es hablar las cosas.
Jaime.— Ya, pero es que a veces no es tan fácil. Por el tema. Es que hay cuestiones en las que pesan mucho lo prejuicios. Por eso ha sido el irlo dejando.
Alfredo.— Me… me estás inquietando.
Jaime.— En el fondo, es más que nada cultural.
Alfredo.— Venga tío, desembucha.
Jaime.— Tu hijo.
Alfredo.— ¿Qué pasa con mi hijo?
Jaime.— Que no es tu hijo.
Alfredo.— ¿Cómo que mi hijo no es mi hijo?
Jaime.— No, que no lo es.
Alfredo.— Ah, ¿no? ¿Y entonces de quién es?
Jaime.— Mío.
Alfredo.— A ver a ver a ver, ¿cómo es eso?
Jaime.— Sí, que soy el padre de tu hijo.
Alfredo.— (Incrédulo.) ¿Te acostaste con Marta?
Jaime.— No, no. O bueno, sí: en su momento.
Alfredo.— (Fuera de sí.) ¡Te acostaste con Marta!
Jaime.— ¿Ves? Sabía que te ibas a molestar.
Alfredo.— ¡¿Molestarme?!
Jaime.— Fue solo una vez.
Alfredo.— ¿Una vez?
Jaime.— Te lo juro.
Alfredo.— ¿Pretendes hacerme creer que la dejaste preñada a la primera?
Jaime.— Bueno, puede que fuera alguna más, pero muy pocas. Además, os habíais separado.
Alfredo.— ¿Separado? ¿Nosotros? ¿Cuándo?
Jaime.— Pues entonces. (Calculando:) Hará unos cuarenta o cuarenta y tres… Aunque mira, si es muy fácil, haz la cuenta: nueve meses antes de que naciera Fredo.
Alfredo.— Nosotros jamás nos hemos separado.
Jaime.— Ah, ¿no? Te fuiste de casa.
Alfredo.— Sí, pero solo una semana.
Jaime.— Tres. Tres semanas. O puede que cuatro.
Alfredo.— Quizá, tal vez, no sé. Ahora no recuerdo. Pero eso no quiere decir que nos hubiéramos separado. Son discusiones, cosas que pasan en los matrimonios.
Jaime.— Te fuiste con una austriaca que te sacaba la cabeza.
Alfredo.— Bueno, ¿y qué?
Jaime.— Que no he visto cosa más ridícula.
Alfredo.— Envidia cochina.
Jaime.— Que ibas por ahí que se te caía la baba.
Alfredo.— Sí, vale, me encoñé. Pero eso no es motivo para que te acostaras con mi mujer.
Jaime.— Me pediste que la cuidara.
Alfredo.— Que la cuidaras, sí, pero no que me pusieras los cuernos.
Jaime.— Estaba hecha polvo.
Alfredo.— Vamos, que lo hiciste para animarla.
Jaime.— Pues mira, en parte sí.
Alfredo.— No, si algo me barruntaba, que te tengo más que calado. Siempre al acecho, viendo a ver el momento de llevártela al huerto. Solo que Marta jamás se interesó por ti.
Jaime.— Bueno, en aquella ocasión se interesó bastante.
Alfredo.—¡Serás cabrón! Hacerle eso a un amigo.
Jaime.— Antes me lo hiciste tu a mí.
Alfredo.—¿Yo, el qué?
Jaime.— Salía conmigo.
Alfredo.— Por favor, fuisteis una tarde al cine.
Jaime.— Sí, pero te dije que me gustaba.
Alfredo.— Claro, es que era muy guapa.
Jaime.— Que me gustaba y que me interesaba. Y a saber lo que hubiera pasado si no te hubieras entrometido
Alfredo.— Tú… me la presentaste.
Jaime.— Maldita la hora…
Alfredo.— Que entiendo que te jodiera, pero son cosas que pasan.
Jaime.— ¿Entre amigos?
Alfredo.— Sí, claro, entre amigos. Entre gente que se conoce; que tiene un trato, o a ver si no.
Jaime.— Pues donde las dan, las toman.
Alfredo.— Serás… ¡Te mataría! ¡Es… es…. es que te mataría!
Jaime.— (Un poco borde.) Bueno, para eso, va a ser ya un poco tarde, porque me están incinerando. Te lo dije, ¿no?
Alfredo.— ¿Y no has podido llevarte el secreto a la tumba?
Jaime.— Pues el caso es que lo he estado dudando hasta el último momento. Pero al final, mira, creo que es mejor así. Sobre todo, por Fredo. No sé, no me parece justo…
Alfredo.— ¿Justo?
Jaime.— Tengo que sacarlo de su error. No puedo dejar que siga pensando que es hijo tuyo.
Alfredo.— ¿Y por qué no? ¿Qué tiene eso de malo?
Jaime.— ¡Hombre!
Alfredo.— Un cabrón, eso es lo que eres, toda la vida dando la vara; y mira: jodiendo hasta el final.
Jaime.— Pues que lo sepas: si no he sacado el tema hasta ahora, ha sido por ti, por no hacerte daño, que sabía que podía molestarte.
Alfredo.— Vaya, hombre, qué considerado. Aunque eso sí, al final, de traca.
Jaime.— Por él; si me he decidido en el último momento ha sido por él.
Alfredo.— (Gesto de desentendimiento.)
Jaime.— Sí, sí, por él; que al fin y al cabo es hijo mío.
Alfredo.— ¿Tuyo? Pero vamos a ver: ¿se puede saber de dónde te sacas que Fredo sea hijo tuyo?
Jaime.— No tienes más que mirarle la nariz. Eres chato, tío, y Fredo tiene una nariz importante. Como la mía.
Alfredo.— ¡Acabáramos! O sea, ¿que es por la nariz?, ¿has llegado a la conclusión de que Fredo es hijo tuyo por la nariz?
Jaime.— Por eso, y porque me acosté con Marta.
Alfredo.— Que dices tú que te acostaste.
Jaime.— Pero sobre todo, porque tú no puedes tener hijos.
Alfredo.—¿Cómo que no?
Jaime.— Tío, que hicisteis de todo y no podías.
Alfredo.— Bueno, sí, no fue fácil, pero al final…
Jaime.— Ni fácil ni difícil: imposible.
Alfredo.— ¿Y de dónde te sacas tú eso?
Jaime.— Pero si se lo contaste a todo el mundo, que te lo había dicho el médico.
Alfredo.— Pudo equivocarse. De hecho, se equivocó. O si no, mira como tuvimos a Fredo.
Jaime.— No lo tuviste, lo que pasa es que no lo tuviste. Admítelo: no podías tenerlo; y si yo no me hubiera acostado con Marta, Fredo no existiría.
Alfredo.— Vamos, que tengo que agradecerte el favor.
Jaime.— En cierto modo, sí.
Alfredo.— No no no, me niego. Siempre has sido un liante, pero no vas a conseguir que dude de mi paternidad. Es tu palabra contra la mía.
Jaime.— Haceos la prueba, y sales de dudas.
Alfredo.— ¿Después de que te hayan incinerado? Claro, sales con eso ahora porque sabes que ya no hay forma de conseguir tu material genético.
Jaime.— No podrás saber si es hijo mío; vale, de acuerdo; pero si te haces la prueba, podrás saber al menos si es hijo tuyo o no. Que no sea hijo mío no significa que necesariamente tenga que ser hijo tuyo.
Alfredo.— (Después de pensárselo.) ¿Estás insinuando que hubo otros… posibles candidatos?
Jaime.— Eso lo has dicho tú. Pero mira, tampoco sería de extrañar que, aprovechando que te habías ido con la austriaca, quisiera asegurarse de que no era ella la que tenía un problema de fertilidad.
Alfredo.— Eres un miserable.
Jaime.— Oye, que a mí ni se me había ocurrido, pero que entra dentro de lo posible. Como comprenderás, yo prefiero pensar que fui yo quien la hizo madre.
Alfredo.— Un miserable. Se mire como se mire, eso es lo que eres: un miserable.
Jaime.— Pues no sé por qué.
Alfredo.— Aguantas hasta el último momento, y cuando ya no hay posibilidad de conseguir material genético, en plena incineración, me haces una llamada “telepática” para sembrar la duda.
Jaime.— Por responsabilidad. Son momentos en los que sientes la necesidad de dejarlo todo en orden.
Alfredo.— A las personas normales, no te digo que no les pueda pasar, pero ese no es tu caso, que a ti lo que te gusta es malmeter. Toda la vida jodiendo la marrana, y te vas como lo que eres: como un cabrón.
Jaime.— Sabía que te iba molestar, porque lo sabía, y es lógico, pero nunca pensé que te lo fueras a tomar así: tan a la tremenda. Somos amigos, ¿no?
Alfredo.— Y una mierda.
Jaime.— Nos conocimos en preescolar, hemos estudiado lo mismo, nos enamoramos de la misma mujer, somos vecinos…; es que llevamos toda la vida juntos. Y además, compartimos un hijo. No sé qué más quieres.
Alfredo.— ¡Que dejes de enredar!
Alfredo tira el teléfono, pero la voz de Jaime sigue escuchándose, abovedada, como se venía escuchando desde el principio.
Jaime.— Tenía que decírtelo, entiéndelo.
Alfredo.— (Hablándole al aire en todas direcciones.) ¡Que cortes te digo!
Jaime.— Escucha, de verdad, que es mejor así.
Alfredo.— ¿Mejor? ¿Pero por qué ese empeño en seguir incordiando?
Jaime.— Que te juro que pensaba llevarme el secreto a la tumba, pero en el último momento, que ya hasta habían encendido los quemadores, pensé que no, que era mejor decírtelo personalmente y no que te enteraras en la notaría.
Alfredo.— A ver, a ver, ¿cómo es eso?
Jaime.— Hice testamento.
Alfredo.—¿Testamento?, ¿para qué?
Jaime.— Hombre, lo suyo es que un padre le deje sus bienes a su hijo.
Alfredo.— ¡Pero qué bienes, si no tienes un duro?
Jaime.— Tengo el piso.
Alfredo.— Con una hipoteca inversa.
Jaime.— Bueno, sí, pero algún valor tiene todavía, que lo consulté en el banco. Poca cosa, lo sé, pero que lo que importa es el detalle. Que sepa que pensé en él.
Alfredo.— Vamos, que le dejas tus deudas.
Jaime.— Tampoco te pases.
Alfredo.—¿Ah, no? Entre lo que se quede el banco y el impuesto de transmisiones, ya me contarás lo que le va a quedar. Pero no te preocupes, que ya me encargaré yo de que renuncie a la herencia.
Jaime.— No irás a hacerme eso.
Alfredo.—¿Que no?
Jaime.—¿No vas a respetar mi última voluntad?
Alfredo.— Pues no.
Jaime.— ¿Ves?, eso sí que no me lo esperaba de ti. Que una cosa es que así, al pronto, uno se descoloque. Pero de ahí a guardarme rencor…
Alfredo.— Sí, hombre, pelillos a la mar.
Jaime.— Te suponía más noble, más humano. Vamos, que jamás hubiera imaginado que te lo fueras a tomar así. Con decirte que te he nombrado mi albacea…
Alfredo.— ¿Que me has nombrado…? ¿A mí?
Jaime.— Pues sí.
Alfredo.— Tienes un morro…
Jaime.— Eres mi mejor amigo.
Alfredo.— Me dices que mi hijo es hijo tuyo; vamos, que me pusiste los cuernos, y acto seguido, así, como quien no quiere la cosa, ¿me pides que me ocupe de que se cumpla tu última voluntad?
Jaime.— Pues sí, ¿por qué no? Son cosas distintas. Y que de eso hace ya muchos años. En cuanto dejaste a la austriaca y volviste con Marta, por estas (jura besando los dedos en cruz), que no tuvimos ni el más mínimo encuentro… de ese tipo
Alfredo.— (Fuera de sí.) Solo faltaba que hubierais seguido viéndoos a mis espaldas.
Jaime.— Porque ella no quiso. Lo confieso. Que yo, por mí…
Alfredo.— ¿Será posible?
Jaime.— Tampoco hubiéramos sido los primeros en compartir…
Alfredo.— Mira, no te mato porque ya estás muerto.
Jaime.— Me decepcionas.
Alfredo.— ¡¿Que te decepciono?!
Jaime.— Esperaba otra actitud. No sé, una mínima comprensión.
Alfredo.— ¡Eres…! ¡Eres…!
Alfredo.— Fíjate hasta qué punto no me imaginaba que te lo fueras a tomar así, que he dado instrucciones para que te den mis cenizas y que seas tú quien las esparza en el río.
Alfredo.— ¡¿En el río?! Lo tuyo es de un cinismo…
Jaime.— No me puedo creer…
Alfredo.— Pues créetelo. (Recapacita.) Aunque mira, con lo de las ceniza… Otra cosa no, pero con lo de las cenizas puedes estar tranquilo, que voy a cumplir tu deseo.
Jaime.— ¿Ves tú?, sabía yo…
Alfredo.— Depositaré tus cenizas en la taza del váter junto a otras deposiciones y tiraré de la cadena.
Jaime.— Serás cabrón.
Alfredo.— Tú tranquilo, que ya verás cómo tarde o temprano, dependiendo de lo que se entretengan por las alcantarillas, tus cenizas acabarán en el lecho del río.
Oscuro.
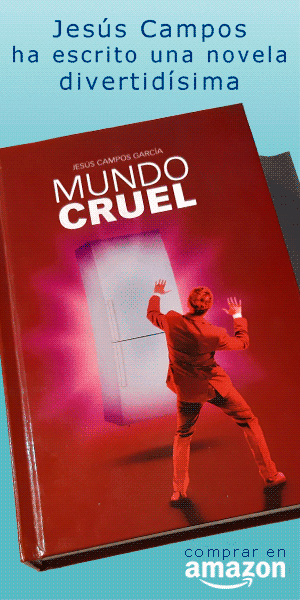


0 comentarios